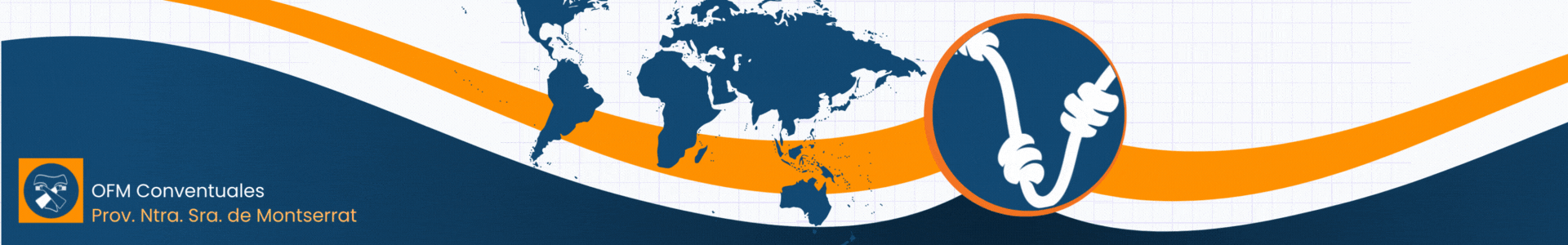
Una de las cosas que más atrae de san Francisco es su alegría. En sus gestos, en sus palabras, en sus decisiones… reconocemos a un hombre que se sabía profundamente amado y cuidado por Dios. Escuchando a Cristo a través de su evangelio descubrió que sólo una cosa era necesaria y bastaba para todo: dejarse hacer, dejarse guiar, dejarse transformar por el Espíritu de Dios.
San Francisco, a partir de su conversión, dejará de buscar el éxito y fama; ya no luchará por mantenerse en el pedestal porque habrá elegido el último de los peldaños, como Jesús, con Jesús. El no apropiarse de nada ni de nadie, de manera radical, será la raíz de su alegría verdadera: todo lo esperará de Dios, el altísimo y buen Señor, único necesario que basta para todo.
Esta libertad del corazón es gracia, ¡sin duda alguna!, pero no ahorró a san Francisco de librar librar duras batallas: El siervo de Dios que no se enoja ni se turba por cosa alguna, vive, en verdad, sin nada propio. Y dichoso es quien nada retiene para sí, restituyendo al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios [Adm. 11].
¡Al Señor Jesús, que vive por los siglos, gloria y alabanza





